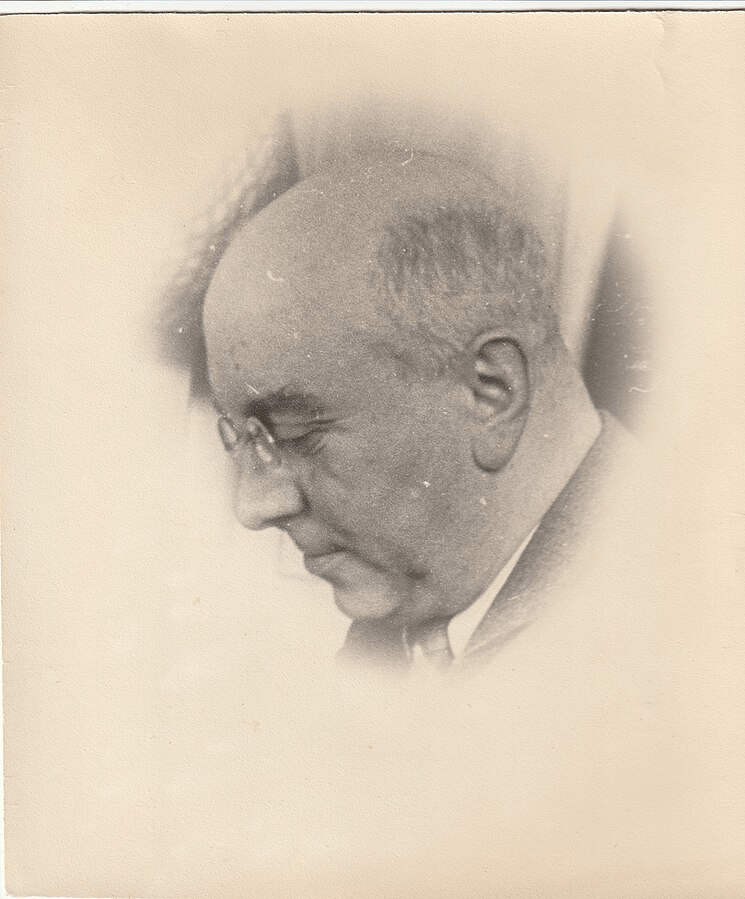
La entrada anterior fue la primera parte de una reflexión en torno a A las puertas de la maestría, de Grigori Kogan. No se trata de una reseña estrictamente, porque a las ideas del autor les añado aportes personales, pero sí que respeto su orden narrativo, ya que son el hilo conductor. Esta entrada está dedicada a la segunda mitad del libro.
Saber ver para saber memorizar, saber memorizar para saber imaginar, saber imaginar para saber representar es una buena síntesis de lo discutido en la primera mitad del libro. A esto, Kogan añade saber no ver, o sea centrar la atención en lo que es necesario y útil para el acto creativo. Concentración es la palabra clave, la que marca la diferencia entre un estudio de calidad y un estudio pobre. El estudiante concentrado, dice Kogan, no oye ni ve lo que hay alrededor, no tiene un flujo constante de pensamientos triviales, como los sucesos del día anterior, los planes para el siguiente día, la imagen de tal o cual persona o algún disgusto que se ha llevado recientemente.
Esto es exactamente lo mismo que Gieseking y Leimer llaman, cito de memoria, “el uso pleno de todas las facultades mentales”. Según los autores de La técnica pianística, la mayoría de los pianistas no conocen el significado real de estas palabras. Ellos proponen, en sustitución del flujo continuo de pensamientos, una narración de todo el material musical, su significado melódico-armónico, su ubicación exacta en la métrica del compás, para luego construir un discurso musical basado en el análisis motívico. Esto es sumamente útil para la comprensión y la memorización de la obra. Kogan no habla de esto con el mismo enfoque, pero está de alguna forma implícito en su propuesta. Al final, se trata del conocimiento sólido de todo el material musical y su traducción en imágenes sonoras y motoras. La idea, en cuanto a la concentración, es la misma. En un estado de atención plena enfocada a la obra que se está estudiando, no caben, o no deberían caber, otras cosas que no sean la misma música.
Un punto de coincidencia total entre Kogan y Gieseking-Leimer es el resultado de dicho conocimiento de la obra en lo que respecta a los movimientos que producen el sonido.
“Contrario a una opinión ampliamente difundida, la técnica pianística no consiste tanto en la elaboración de ‘super-movimientos’ especiales e inusuales, sino más bien en la eliminación meticulosa, dentro de la serie de movimientos habituales (que cualquier persona realizaría en la misma ocasión), de aquellos que son superfluos. Del mismo modo, una persona que ha aprendido a caminar realiza muchos menos movimientos (y movimientos mucho más pequeños) que un niño que, dando sus primeros pasos, ‘camina’ no solo con los pies, sino también con las manos, los labios, los ojos, etc. No se trata de añadir algo nuevo, sino de restar lo innecesario: este es, a menudo, el camino que sigue el proceso de perfeccionamiento” (p. 62).
Lo que es destacable de este punto en común es que ninguno de los autores presta demasiada atención a los movimientos concretos en sí (Kogan nada, Gieseking y Leimer poco), pero coinciden en lo mismo: cuanto más clara la música, más afinados los movimientos. Si una imagen musical clara “afina” el sistema nervioso y esto produce una serie de movimientos, todos los movimientos sobrantes, sin una función clara, empiezan a debilitarse hasta desaparecer.
A mis alumnos les suelo plantear un ejercicio. Les pido coger un objeto que está más o menos al alcance: un lápiz, una goma, un libro. Justo antes de agarrar dicho objeto les digo que se “congelen” y les hago observar la forma de la mano. La forma del objeto está presente en el momento inmediatamente anterior en la forma de la mano. Son dos formas que se acoplan. Les ilustro, ya que es difícil para ellos seguir conscientemente todo el recorrido, aunque lo hacen a la perfección, todo lo que ha ocurrido para que eso sea posible. La mano ha iniciado el movimiento, el brazo y el tronco han seguido ese movimiento (la pelvis, las piernas y los pies han participado lo que les toca) y finalmente los dedos han preparado la forma de lo que quieren coger, una forma que han entrenado miles de veces. En ningún momento, en ninguna ocasión que he planteado este ejercicio, he visto movimientos sobrantes. Todos los alumnos están perfectamente preparados para seguir lo que su intención les ha mandado. Esto no hace más que demostrar la capacidad de cualquier pianista de tocar lo que sea. Lo complicado, todos sabemos, es que los “objetos” que cogemos al tocar el piano son más complejos y cambian muy rápido y para eso nadie está entrenado. Aquí es donde las enseñanzas de Kogan resultan tan útiles: cómo usar la atención para conseguir “coger” todas las notas, todos los acordes, todos los saltos que tenemos en las obras que tocamos, etc.
Kogan describe, a través de muchos ejemplos, el trance creativo de distintos artistas que “componen en cualquier momento del día, en cualquier ambiente (Tchaikovsky p. 63)”; “al tocar se les pasan todos los dolores (Rachmaninov p. 65)”; “no pueden comer y si comen no saben lo que comen, no pueden dormir hasta que no encuentran tal o cual rima (p. 66)”; “pierden la capacidad de reaccionar a todo lo que les rodea (p. 67)”, etc.
Esta capacidad de concentrarse en una sola cosa, sigue el autor, no debe sustituir ni competir con la habilidad de distribuir la atención. Para que esto ocurra, es indispensable la automatización. Propone concentrarse plenamente en un aspecto concreto de la obra (técnico, musical, de cualquier naturaleza), hasta que esté automatizado, para que este requiera menos atención, atención que queda libre para distribuirse en otros aspectos.
“La distribución de la atención es el resultado de un proceso dialéctico complejo, cuyo punto de partida es la concentración. El camino hacia una correcta distribución de la atención pasa por el desarrollo de la capacidad de concentración. Para aprender a ver muchas cosas, primero debes aprender a ver bien una sola cosa. […] La distribución de la atención no es incompatible con la concentración ni elimina su necesidad. Estos dos estados no se excluyen, sino que se complementan de manera dialéctica y se transforman el uno en el otro, conservándose cada uno de ellos ‘en forma indirecta’ en su aparente ‘antagonista’. Y si, en algunas etapas del trabajo, el papel principal corresponde a la distribución de la atención, en otras etapas, en cambio, este papel recae en la concentración. Por ello, en ciertas fases del trabajo y, en especial, en los ejercicios dirigidos a la consecución de ‘objetivos pequeños’, sigue siendo válida la exigencia de una ‘plena concentración’ del estudiante. De ahí que el desarrollo de la capacidad de concentración siga siendo una de las premisas más importantes para el éxito en el trabajo del intérprete (pp. 70-72)”.
Si el primer paso en el camino de la maestría era escuchar tantos matices en una nota como el viejo escultor veía en el contorno de un huevo (ver entrada anterior del blog), el segundo paso, dice el autor, es la cultivación de esta capacidad de usar la atención, en sus dos facetas, de concentración plena y de distribución y control. Esto tiene que ser, además, lo que determina el tiempo de estudio. Después de ofrecer algunas opiniones contrarias de distintos músicos acerca del tiempo de estudio, el autor propone lo siguiente: estudiar tanto como se pueda mantener la concentración (la atención). Cualquier estudio al margen de la concentración es nocivo. Si aguantas una hora, perfecto, no estudies más. Si llegas a ocho, mientras estés concentrado, está bien también. “Una vez alcanzado este límite ‘actual’ de la duración de la atención, el trabajo del día debe interrumpirse. Este es el criterio más preciso y, en general, obligatorio, ante el cual carecen de sentido las controversias sobre el número de horas —tres o cuatro— que el estudiante debe dedicar diariamente al ejercicio (p. 75)”.
Para ampliar, para cuidar, esa capacidad de concentración recomienda descansos cortos cada poco tiempo, cada media hora o cada hora, unos cinco minutos. También propone estudiar más por la mañana, cuando las facultades intelectuales están frescas. Creo haber leído en algún sitio que Yuja Wang dice no estudiar seguido más de media hora. Muy parecido al pomodoro.
Es la misma atención, enfocada en el objeto correcto, la que ayuda en el control del miedo escénico que es, según Kogan ‒y según Hofmann‒ otro nombre de la vanidad: pensar demasiado en uno mismo y dejar de pensar en la música. Sé que eso es bastante más complejo, he pasado por ahí y me han temblado las manos y las rodillas descontroladamente y que me digan que es mi vanidad no parece solucionar el asunto. Pero hay mucho de cierto en eso. Al final, todo lo que propone Kogan gira en torno al control mental, al uso que se le da a la atención. Si en el estudio diario uno ha cultivado con esmero esta capacidad de atender a cada nota en tiempo real o distribuir la atención, tiene muchas más herramientas para precisamente dirigir su atención hacia la música, desviándola del “qué dirán”, del “catástrofe a punto de ocurrir, 3, 2, 1, ya” ‒y de hecho ocurre, claro, está bien planificada si te dices a ti mismo “3, 2, 1, ya‒”, de las caras del publico imaginadas, llenas de disgusto, de las risas malévolas que “parecen” escucharse (mentira, es tu mente) o cualquier otra manifestación del miedo. Si uno es dueño de su atención tiene los recursos para llevar esta batalla entre el miedo y la música y no dejarse engullir por el miedo.
Es interesante matizar algo de los “nervios” que quizás no se tiene tanto en cuenta: los nervios de un concierto muchas veces no nublan la mente, sino que potencian la atención. Lo que ocurre es que en un pasaje automatizado “automáticamente” (sirva la redundancia) la atención, al no formar parte del proceso, es un intruso que hace tambalear o desmorona lo automatizado cuando lo escruta. Si uno conoce la música y la coreografía asociada a ella suficientemente bien, no se deja intimidar por la típica pregunta antes de un desastre de memoria: ¿qué viene?, ¿qué viene? La automatización consciente no desemboca en un apagón cerebral al inquirir lo automatizado. El ciempiés (ver entrada anterior) no se paraliza ya cuando le preguntan cómo mueve sus pies al andar. Mientras estudias, es útil hacerte esa pregunta explícitamente para saber contestarla cuando te asalte en un concierto. Que ¿qué viene? ¡Esto es lo que viene! Estas notas, esta digitación, etc. Te lo sabes. Y como diría un sabio amigo, “sabes que te lo sabes”, que es otro nivel de sabérselo.
Esta orientación de la atención hacia la música la ilustra Kogan con un ejemplo: “El aviador estadounidense Collins estaba probando un avión. ‘Las alas del avión se rompieron en el aire y salté con paracaídas. Estoy convencido de que quienes me observaban desde tierra estaban más nerviosos que yo. Yo estaba demasiado ocupado’ (Collins, p. 84-85)”. Si uno aprende a estar “demasiado ocupado” con la música, el miedo deja de ser el protagonista. “Pero si es que esos pensamientos me vienen solos”. Claro, por eso se llama control mental, por eso hay que entrenarlo a diario. Por eso y para no dejar que el miedo aniquile toda la riqueza de emociones que hay en la música.
Kogan sigue su narración con un análisis de la identificación del intérprete con el compositor, terreno minado en el que no quiero entrar demasiado, ya que ha producido muchas explosiones, brazos y corazones rotos y personalidades mutiladas ‒en nombre de la siempre aclamada “verdad”‒ según el grado de dogmatismo (o fanatismo) de ideologías estéticas impuestas por la larga cadena ficticia que va desde el compositor (pobre compositor, él ni siquiera quería ni sabía nada de esto…) hasta el profesor. Al margen de dicotomías como si el intérprete debiera ser transparente u opaco, vasallo o señor, “genio creativo” u honesto y humilde arqueólogo, creo que sí es enriquecedor (además de inevitable) tener en cuenta la superposición que se va a dar siempre entre una persona y un personaje en cualquier arte escénico. Cualquier obra es una buena oportunidad para aprender a sentir, a empatizar, a comunicar, a relacionarse, a usar máscaras, a quitárselas, y a desarrollarse, más allá, mucho más allá de que salga bien tal o cual pasaje.
Y por fin llega lo realmente complicado, aquello que sabemos todos, pero no suficientemente bien, el tercer requisito en el camino a la maestría: la voluntad y el amor por lo que uno hace. Kogan distingue entre dos maneras de querer algo:
“Puedes querer, por ejemplo, como el huésped que ha venido de visita y al que se le ofrece un aperitivo. ¿De qué quieres el sándwich? ‒le pregunta el anfitrión. ¿De queso o de jamón? ¿Desea uno con queso? Sí, por favor ‒ responde el invitado, puede ser con queso. Sin embargo, habría aceptado con la misma rapidez un sándwich de jamón o, del mismo modo, podría no haber comido nada en absoluto, porque no tiene hambre. En el fondo, le da completamente igual. […] Pero también puedes desear con la misma intensidad con la que anhela ser correspondido en su amor el enamorado apasionado de las tragedias de Shakespeare, del poema de Rustaveli, de las leyendas poéticas de distintos pueblos. Atormentado como si estuviera aquejado por una enfermedad que no le da un instante de tregua, no encuentra su lugar, pierde el sueño y el apetito, y simplemente no puede vivir hasta que no cumpla su deseo, su imperioso ‘quiero’ (pp. 100-101)”.
Hoy suena radical, lo sé. Pero quizás hay algunas cosas (la maestría) que no están disponibles en una actitud de indiferencia o semi-voluntad. Podría estudiar igual de bien que podría ver reels de gatitos en Instagram. Total, sentarse da pereza, además, Instagram me envía notificaciones, me reclama, me quiere, el piano no. Por ejemplo. Pero oye, que los reels de gatitos son graciosos (yo me parto) y tienen su función en la vida, después de haber hecho aquello que quieres ‒a largo plazo, para tu vida–, aquello con lo que te has comprometido. Kogan habla de este compromiso en términos de planificación, persistencia, perseverancia, dosificación, reflexión. Estas son palabras anticuadas, dedos en la llaga para las voluntades a medio gas, construidas, eso sí, con mucha estrategia, con mucha pasión, perseverancia y entrega, por los asaltos constantes y obsesivos de los señores del marketing cuyo activo más valioso es tu atención y la mía.
Kogan continúa con muchísimos ejemplos redundantes, acumulativos (para dar fuerza a los argumentos), sobre una voluntad que no se doblega, que multiplica las fuerzas, que es paciente, que se convierte en necesidad. Hay algo en las historias personales, que ningún estudio científico puede dar. En lugar de estadísticas frías, una historia demuestra que lo que se quiere transmitir es posible. Personas como Tchaikovsky y Rachmaninov lo confirman. La pasión de Glinka es más clara que cualquier teoría sobre la voluntad o el interés. Otros han escrito sobre el mismo tema y resaltado los mismos puntos, pero como individuos con historias, no como cifras. Por eso, su ejemplo es más poderoso. Incluso sin las palabras de Kogan, este libro sería valioso por la gran cantidad de citas de creadores de diversos ámbitos.
En un mundo en el que los creadores de vídeos de 30 segundos ven la necesidad de escribir “ver hasta el final”, porque conocen la posibilidad de un scroll instantáneo por parte de un público fácilmente “aburrible”, A las puertas de la maestría es un soplo de aire fresco, un tirón de orejas o una bofetada en toda la cara. Te enseña que el arte no es un café instantáneo, te recuerda el significado de virtudes como la atención, la imaginación, el trabajo, la voluntad, la obstinación, la constancia o la pasión. 60 años después de la publicación de este libro, cuando el TDA es prácticamente compartido por todos en cierto grado (Gabor Maté habla de un TDA cultural), pienso que recuperar la atención es lo primero para cultivar la voluntad y la pasión por lo que uno quiere hacer en la vida y, cómo no, para alcanzar la deseada maestría.
Bibliografía: Kogan, G. M. (1963). La porțile măiestriei (T. Nichitin, Trad.). Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R.P.R.
Deja un comentario